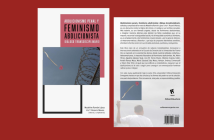Reseña
Por: Sheika Gómez Hernández*
En el contexto puertorriqueño se evidencia cada día más el deterioro de nuestras costas y recursos naturales, y la urgencia por trabajar escenarios donde se tome como prioridad la conservación del medio ambiente. Ante ello, la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico ofreció el pasado miércoles, 22 de septiembre el primer conversatorio del Volumen 91 titulado Zonas costeras de Puerto Rico: Perspectivas ambientales, sociales y jurídicas.
Durante el encuentro los panelistas —la licenciada y catedrática de la Escuela de Derecho, Érika Fontánez Torres; el también licenciado y catedrático de la Escuela de Derecho, Luis Rodríguez Rivera y el director de Puerto Rico Sea Grant, Ruperto Chaparro Serrano — dirigidos por el moderador Pedro Saadé Lloréns, dialogaron sobre los diferentes retos actuales de la zona marítimo terrestre puertorriqueña y sus implicaciones sociales.
Visión general de la costa y las dunas de arena
Ruperto Chaparro Serrano, quien recibió el premio de ambientalista del año por la Liga Ecológica Puertorriqueña de Rincón, describió de manera general a la costa como un recurso valioso, particularmente para el turismo y la recreación, compuesto de ecosistemas complejos como los arrecifes de coral, las praderas de yerbas marinas, los manglares, entre otros. El director de Puerto Rico Sea Grant indicó que los ecosistemas marítimos —en específico los costeros — son particularmente importantes para la protección ante el impacto de los huracanes. Muchas de las especies marinas que pasan parte de sus vidas en estas áreas se encuentran en peligro de extinción debido al calentamiento global. Chaparro puntualizó que en Puerto Rico se utilizan las costas como un recurso de lanza para el turismo, pero que es muy poco lo que se invierte en su mantenimiento y mejora.
Por su parte, el profesor Rodríguez Rivera describió que la conexión entre la crisis democrática y la ambiental es lógica ya que ambas se deben al colapso de las tres ramas de gobierno que han cohibido, detenido y silenciado las voces de las comunidades y ambientalistas. A través de su investigación sobre la gobernanza internacional en cuanto a la biodiversidad en la zona marina del Caribe ha evidenciado que hay consenso en que todas las islas sufren de pérdida de biodiversidad, costas y manglares. De igual forma, hay consenso respecto a los factores tanto internos como externos y directos e indirectos que causan dicha pérdida. Mientras el gobierno no tenga como prioridad la atención de este asunto, todo lo anterior abona a la crisis democrática.
Más allá de lo que físicamente es y compone una costa, la profesora Fontánez Torres fue más allá al establecer que no solo se limita a estos ecosistemas importantes, sino que también implica un valor cultural y antropológico. Tomando en consideración la estructura de los municipios y la geografía puertorriqueña, lo que pasa en las costas afecta a toda la población. Por ello, la conversación no solo es de acceso a las costas, sino de otros elementos los cuales depende la vida cotidiana.
A pesar de que la protección de las costas es un asunto latente en la actualidad, Chaparro Serrano expuso que es un problema que se ha acumulado por años. Particularmente, desde que se comenzó a construir en la costa y desde que se utilizó la arena de las dunas para la industria de la construcción. De manera general, las dunas son montañas de arena creadas por el viento que se forman como un aterramiento. Rodríguez Rivera añadió que las dunas tienen una función protectora enorme. Al extraerse y monetizarse dicho recurso, se expuso a las comunidades a pérdidas significativas que además de afectar a las comunidades, afecta al fisco.
Actualmente, hay una iniciativa por parte del doctor y profesor de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, Robert Mayer y sus estudiantes, para la creación de dunas y la protección de las ya existentes. Los panelistas indicaron que — como parte de los procesos naturales — las dunas intentan reformarse, pero usualmente chocan con estructuras que se encuentran en las costas como verjas, piscinas y/o edificios. Un ejemplo de esto es el escenario del Último Trolley en la comunidad de Ocean Park. En dicha costa, las dunas están formándose constantemente, pero son derrumbadas por vecinos del lugar que las encuentran incómodas y molestosas. Fontánez Torres resumió que las dunas son importantes para la sobrevivencia misma y que no puede reclamarse como privado algo que perecería sin los bienes comunes que lo rodean. Aún la propiedad privada necesita de bienes comunes para subsistir y de ahí que surge una relación sine qua non.
Bienes de dominio público o comunes y la crisis de manejo público
La licenciada Fontánez Torres explicó a través de una definición criolla que hay bienes de dominio público de los cuales dependemos que son inembargables, imprescriptibles, e intransferibles. Si estos bienes se ubican en las costas, les llamamos bienes de dominio público marítimo terrestres, pero la particularidad de que estén en esas zonas es que son cambiantes y dinámicos. Esos dinamismos afectan no solo el límite de los bienes de dominio público, sino también toda el área colindante. La profesora indicó que es por esto que los bienes tienen que ser clasificados y definidos para poder ser manejados adecuadamente.
Dichos bienes de dominio público se caracterizan por ser administrados por el Estado, en nuestro caso, por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Para esa administración y protección pueden hacerse concesiones, pero la actividad tiene que vincularse al agua o al tipo de actividad que se quiere propiciar o es necesaria en las costas. De esta manera, el Estado puede llevar a cabo ciertos actos con los bienes de dominio público, pero nunca puede enajenarlos ya que esto constituiría un acto nulo.
Según Rodríguez Rivera, también exsecretario del DRNA, desde el 2000 existe una crisis en cuanto a controversias de comunidades — que se ubican en los bienes de dominio público o en las zonas costeras — cuyas actividades inciden en la zona marítimo terrestre. Tanto las crisis fiscales como ideológicas han llevado al desplome de la gobernanza que provoca que se creen proyectos, pero no se protejan los bienes, y mucho menos se reaccione a las situaciones ambientales que se desarrollan en estas áreas.
La erosión y los deslindes
Otro problema generado por el cambio climático y el aumento en el nivel del mar es la erosión. Chaparro Serrano describió este fenómeno como uno en que el mar se adentra y por la acción del oleaje, el viento y la corrosión invade terrenos que antes no había ocupado. En el escenario puertorriqueño el problema aumenta porque se ha invadido la zona marítimo terrestre debido a errores al momento de hacer los límites o separación de bienes públicos.
Fontánez Torres explicó que la erosión tiene implicaciones jurídicas serias ya que la erosión de la playa o su migración implica una pérdida del esquema de propiedad privada y una conversión al esquema de propiedad pública. Por tanto, la entrada del mar implica un aumento del dominio público y representa la necesidad de actuar de acuerdo a esa realidad.
Según Rodríguez Rivera este tipo de problema en gran medida surge al hacerse deslindes ya que se toma en consideración la marea, o el punto más retirado del agua, y no las olas en momentos de temporal, o en su punto más adentrado. El concepto de deslinde se refiere a la creación de un mapa en el cual las franjas que separan la propiedad privada de la propiedad de dominio público deben quedar libres de obstáculos. En Puerto Rico dicho proceso se lleva a cabo bajo la Ley de Puertos española que, además de ser muy antigua, se basa en criterios del contexto español que no aplican al escenario puertorriqueño. Esto es importante a la hora de dilucidar controversias sobre la extensión del bien de dominio público.
Además, la profesora Fontánez Torres opinó que el quiebre institucional es de tal magnitud que, a pesar de que el DRNA es la agencia encargada de hacer los deslindes, no hay recursos ni agrimensores suficientes para llevar a cabo el trabajo. Ante este vacío, las partes privadas se han encargado de hacer los deslindes sin fiscalización por parte del DRNA.
Caso de Rincón
Chaparro Serrano –– como voz y actor del último escenario en la lucha por la protección de la costa ante la construcción de una piscina en la playa de Rincón — narra que el asunto surge porque la propia comunidad identificó y reclamó ese espacio como suyo. En ese caso, el pueblo reconoció una mala actuación por parte de las agencias gubernamentales al emitir el permiso, a pesar de no contar con la exclusión categórica necesaria para hacerlo.
La imagen viral de la tortuga anidando en el área de construcción levantó un sinnúmero de reclamos. Sin embargo, el profesor Pedro Saadé indicó que a pesar de que se emitió una orden por parte del DRNA para la protección de dicha especie, la agencia, posteriormente, llegó a un acuerdo con el condominio para construir una verja que impedirá el paso de las tortugas. La agencia busca justificar la actuación como una supuesta protección, aunque el razonamiento, según Saadé Lloréns, sea absurdo.
Para Fontánez Torres el caso de Rincón levanta un debate entre dos polos que realmente es una falacia. Según la profesora, para que exista dicho debate ambos polos deberían estar en igualdad de poder. Pero el debate actual está compuesto, de un lado, por una maquinaria respaldada por quienes suponían brindar protección, entiéndase el Estado, y, en el otro lado, por una ciudadanía que no puede costear representación legal y que depende de la donación del tiempo privado. A pesar de dicha desigualdad, el Estado ha activado una maquinaria de criminalización, ignorando que “al perder los bienes de dominio público se nos va la vida a todos”.
Aspecto del rol de la profesión de derecho
Como profesores y conocedores del tema, los panelistas expusieron visiones importantes de cómo debe atenderse el asunto. Principalmente, Rodríguez Rivera describió que hay un desfase entre el lenguaje científico y el lenguaje legal, ambos necesarios para explicar y probar elementos dentro de los casos ambientales. Desde su perspectiva, en la Escuela de Derecho no se ha logrado educar suficiente como para generar actores de derecho con experiencia en este campo. El profesor opinó que ya no basta con enseñar cómo era, sino cómo debe ser, por lo que debe repensarse si el derecho administrativo es la forma más eficaz de proteger el ambiente o si, por el contrario, se debe pensar otro paradigma.
Por otra parte, para la profesora Fontánez Torres comenzar a trabajar por la educación jurídica es un paso importante. Enfocarse en el case study implica ver el pasado, pero vivimos presentes inéditos y los profesionales del derecho tienen que poder trabajar con piezas legislativas que atiendan estos asuntos. Ante esta situación, la profesión legal debe estar preparada no solo con derecho positivo, sino con el pensamiento de un derecho distinto que active su responsabilidad social para con el país y nuestras circunstancias particulares. Para Chaparro Serrano esa responsabilidad debe comenzar mucho antes. Son el hogar y la educación primaria la punta de lanza para sembrar una preocupación sobre el medio ambiente y la cultura.
*Estudiante de cuarto año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (Programa Conjunto) y Editora Asociada del Volumen XCI de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.