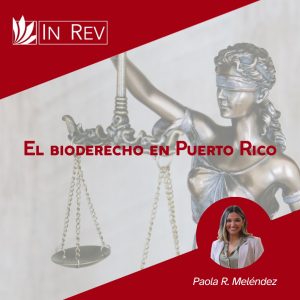
Autora: Paola R. Meléndez López
Introducción
El bioderecho es la búsqueda de soluciones jurídicas a los conflictos modernos desde los planteamientos éticos y científicos.[1] Su referente se encuentra en los derechos humanos, en el valor de la dignidad humana.[2] Dicha rama del derecho, la cual regula las implicaciones jurídicas de los avances en las ciencias de la vida, ha cobrado relevancia en las últimas décadas debido a los rápidos desarrollos en áreas como genética, biotecnología y medicina.[3] El bioderecho tiene como fin crear una nueva categoría de derechos, en virtud de la cual cada persona tenga un derecho propietario sobre sus datos genéticos.[4] En Puerto Rico, esta disciplina adquiere matices particulares, debido al contexto sociopolítico y cultural de la Isla, así como las limitaciones estructurales de su sistema jurídico y de salud. El presente artículo busca examinar los paradigmas centrales del bioderecho y su aplicación en Puerto Rico, con un enfoque en tres áreas críticas: el consentimiento informado, la investigación biomédica y los derechos reproductivos.
I. El principio de autonomía y el consentimiento informado
El principio de autonomía, como pilar fundamental del bioderecho, reconoce la capacidad de auto-determinación de los individuos en decisiones relacionadas con su salud y bienestar.[5] Este principio se materializa en el consentimiento informado, un mecanismo esencial en la prestación de servicios de salud y la investigación médica.[6] En Puerto Rico, la Ley Núm. 194-2000, conocida como la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, busca garantizar que los pacientes reciban información clara y comprensible antes de someterse a procedimientos médicos.[7] Sin embargo, la implementación de este principio enfrenta desafíos significativos, incluyendo barreras estructurales, lingüísticas y culturales que limitan su efectividad.
El bioderecho concibe la autonomía como una capacidad intrínseca de los seres humanos para autodeterminarse, basada en la subjetividad individual y la independencia moral.[8] Este principio reconoce a las personas como agentes libres, dotadas de dignidad y capacidad para tomar decisiones racionales sobre su vida y salud.[9] La autonomía se manifiesta en cinco dimensiones principales: (1) capacidad de crear ideas y objetivos para la vida; (2) capacidad de visión moral, autolegislación y privacidad; (3) capacidad de actuar y decidir racionalmente sin coerción; (4) capacidad de compromiso político y responsabilidad personal, y (5) capacidad de otorgar consentimiento informado frente a intervenciones médicas.[10]
El consentimiento informado es la herramienta práctica mediante la cual se materializa el principio de libre determinación o autonomía en el ámbito de la salud.[11] Este proceso exige que los profesionales de la salud proporcionen a los pacientes información clara, precisa y comprensible sobre los procedimientos médicos, incluyendo sus riesgos, beneficios y alternativas.[12] Según el Informe Belmont de 1978, el respeto por las personas incorpora dos convicciones éticas fundamentales: (1) tratar a los individuos como entes autónomos, capaces de tomar decisiones informadas sobre su salud, y (2) proteger a aquellos cuya autonomía está disminuida, garantizando que sus derechos e intereses sean salvaguardados.[13]
En Puerto Rico, la Ley Núm. 194-2000 establece los requisitos para el consentimiento informado, exigiendo que los profesionales de la salud proporcionen información suficiente y adecuada al paciente, así como la oportunidad de participar en la toma de decisiones relacionadas a su cuidado médico.[14] Sin embargo, como sugiere Villalonga-Vivoni, la implementación de este tipo de exigencia legal, al menos en el contexto estadounidense, enfrenta grandes barreras lingüísticas que dificultan la comprensión plena de los pacientes.[15] Algunos aspectos médicos que contemplan la información requerida incluyen considerar el problema clínico, el tipo de intervención, las metas de tratamiento y sus opciones, beneficios y posibles daños. [16] La falta de recursos y la sobrecarga del sistema de salud puertorriqueño han llevado a que, en ocasiones, el consentimiento informado se convierta en un mero trámite mecánico, en lugar de un proceso de diálogo genuino entre el médico y el paciente. Esto plantea serias cuestiones éticas y jurídicas, particularmente en comunidades marginadas, donde el acceso a la información y la educación en salud es limitado.[17]
II. La investigación biomédica y la protección de los sujetos humanos
La investigación biomédica es un campo crucial en el bioderecho, ya que implica el estudio y la aplicación de conocimientos biológicos y médicos para mejorar la calidad y expectativa de vida de los ciudadanos.[18] Sin embargo, este avance científico plantea desafíos éticos y jurídicos significativos, especialmente en lo que respecta a la protección de los sujetos humanos involucrados en dicha investigación.[19] En Puerto Rico, la regulación de la investigación con seres humanos se rige por las normas federales de los Estados Unidos, incluyendo el Common Rule y las directrices del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés), en lo que respecta a la protección de los derechos de los participantes.[20]
Un ejemplo destacado sobre la aplicación de estas normas es la participación voluntaria e involuntaria de personas en estudios clínicos para el desarrollo de vacunas y tratamientos. Por ejemplo, en el 1931, el Dr. Cornelius Rhoads, patólogo del Instituto Rockefeller para la investigación médica, infectó con células de cáncer a sujetos en Puerto Rico, de los cuales trece murieron[21] Aunque estos estudios han contribuido al avance de la medicina, también han suscitado preocupaciones sobre la explotación de poblaciones vulnerables, especialmente en comunidades de bajos ingresos.[22] Conforme a lo anterior, se subraya la necesidad de un enfoque más robusto en la supervisión ética y jurídica de la investigación biomédica en la Isla.
El bioderecho emerge como una rama del derecho que busca regular y proteger los derechos humanos en el contexto de la biomedicina.[23] Se enfoca en garantizar que los avances científicos se realicen con respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas.[24] En este sentido, el bioderecho actúa como un marco jurídico que respalda la bioética, asegurando que las nuevas tecnologías se apliquen de manera que respeten plenamente los derechos humanos.[25]
La protección de los sujetos en la investigación biomédica es un aspecto central del bioderecho.[26] Esto incluye garantizar el consentimiento informado y voluntario de los participantes, así como asegurar que la investigación se realice de acuerdo con estándares éticos y científicos rigurosos.[27] La Ley 14-2007 de Investigación Biomédica en España, por ejemplo, establece que la libre autonomía de la persona para participar en cualquier investigación biomédica es fundamental, y que el consentimiento previo e informado es indispensable.[28]
El consentimiento informado es esencial para respetar la autonomía de los individuos. Implica que los participantes deben recibir información clara y precisa sobre los riesgos y beneficios potenciales de la investigación y que deben dar su consentimiento de manera voluntaria, sin que medie coerción.[29] Este principio es fundamental para evitar abusos y garantizar que los derechos de los participantes sean respetados. En el contexto puertorriqueño, se ha señalado la necesidad de reformar el sistema de salud en busca de que se haga valer el principio de consentimiento informado y se respete la autonomía de las personas para tomar decisiones sobre su salud. [30] Esto implica fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que los participantes estén plenamente informados y protegidos.
III. Los derechos reproductivos y la justicia social
Los derechos reproductivos constituyen un tercer paradigma central del bioderecho, particularmente en el contexto de la justicia social. En Puerto Rico, este tema ha sido objeto de intenso debate, especialmente en lo que respecta al acceso al aborto y los servicios de planificación familiar.[31] Aunque el aborto es legal en la Isla, según lo resuelto en Pueblo v. Duarte,[32] las barreras económicas y geográficas limitan el acceso a estos servicios, particularmente para mujeres en comunidades rurales. Además, la histórica esterilización masiva de mujeres puertorriqueñas durante el siglo veinte,[33] promovida por políticas de control poblacional, ha dejado un legado de desconfianza hacia las instituciones médicas y gubernamentales. Este contexto histórico resalta la necesidad de un enfoque de bioderecho que priorice la justicia social y la reparación de las violaciones pasadas a los derechos reproductivos.
En Puerto Rico, los derechos reproductivos incluyen el derecho a decidir libremente sobre la procreación, el acceso a servicios de salud reproductiva seguros y la protección contra discriminaciones basadas en el género o el embarazo. Sin embargo, estos derechos no están incluidos expresamente en la Constitución de Puerto Rico ni de la de Estados Unidos,[34] lo que complica su defensa legal. La inaccesibilidad a servicios de salud reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos y atención prenatal, es un problema persistente exacerbado por la falta de educación sexual integral y la estigmatización de ciertas prácticas reproductivas. En particular, se puede observar el impacto de esta problemática en comunidades de mujeres inmigrantes para quienes existe una patente falta de acceso a información y servicios.[35] La inequidad de género también es un desafío a grandes escalas; las mujeres asumen una carga desproporcionada en el uso de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, el uso de la esterilización femenina es mucho mayor que la vasectomía masculina.[36] Además, la ausencia de legislación específica sobre temas como la subrogación gestacional y la reproducción asistida complica la protección legal de los derechos reproductivos.
La justicia social, en el contexto de los derechos reproductivos, implica garantizar que todas las personas tengan acceso equitativo a información, educación y servicios de salud reproductiva.[37] Esto incluye la educación sexual integral, que es crucial para empoderar a las personas sobre sus cuerpos y decisiones reproductivas. La educación sexual es un derecho humano que debe ser accesible y no discriminatorio. Además, el acceso a servicios de salud, incluyendo métodos anticonceptivos, atención prenatal y posparto, así como servicios de salud mental relacionados con la salud reproductiva, resulta fundamental para garantizar la justicia social.[38] Por ejemplo, en el 1979 el Código Penal de Cuba se flexibilizó a un nivel que no existen restricciones penales a las mujeres por el aborto. Además, se presentaron los anticonceptivos a un nivel accesible.[39]
La protección legal y política también es esencial. Se requieren leyes y políticas que protejan los derechos reproductivos y promuevan la justicia social, abordando las inequidades de género y las barreras socioeconómicas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido los derechos reproductivos como derechos humanos,[40] y países como Suecia y Dinamarca han implementado políticas públicas que promueven la justicia social en temas de género,[41] y pueden fungir como modelos que podrían adaptarse al contexto Por ejemplo, Suecia ha demostrado un gran compromiso con la equidad, específicamente desde el 2015 dónde el Primer Ministro dio un discurso en pro de la equidad en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Todas sus propuestas para la Ley de Presupuesto vienen atadas a la igualdad de género. Además, el Gobierno de Suecia fundó un programa con la ONU y las escuelas, a través del empoderamiento de las maestras y maestros para mitigar la violencia de género.[42] Tan reciente como el año pasado, en Dinamarca se aprobó la Ley de Equilibro de Género y es la pieza culminante de unos esfuerzos que empezaron en el 2013 para buscar dicho equilibro. La Ley incluye la directriz de tener al menos 40% del género menos representado y no puede superar el 49% ninguno de los géneros. Es así como observamos diferentes iniciativas y Leyes que Puerto Rico debiese emular.
Conclusión
Los derechos reproductivos y la justicia social son temas cruciales en el bioderecho, especialmente en contextos como Puerto Rico, donde la protección y promoción de estos derechos enfrentan desafíos significativos. Todo esto comienza en la equidad de género. Para avanzar hacia un modelo más equitativo y justo, es esencial fortalecer los mecanismos de protección legal e integrar proyectos que busquen la igualdad de los géneros.
El bioderecho, como disciplina que busca soluciones jurídicas a los conflictos modernos desde una perspectiva ética y científica, se ha convertido en un campo esencial para abordar los desafíos que surgen de los avances en las ciencias de la vida. En Puerto Rico, esta disciplina adquiere matices particulares debido al contexto sociopolítico, cultural y las limitaciones estructurales del sistema de salud y jurídico. A través del análisis de tres áreas críticas; el consentimiento informado, la investigación biomédica y los derechos reproductivos se evidencia la importancia de un enfoque en el bioderecho que priorice la justicia social, la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Es decir, para avanzar hacia un modelo más equitativo y justo en Puerto Rico, es esencial fortalecer los mecanismos de protección legal, promover la educación integral en salud y garantizar el acceso universal a servicios de salud. Solo a través de un enfoque interdisciplinario que integre el derecho, la ética y las ciencias de la vida, se podría garantizar que los avances científicos y médicos se realicen con respeto a la dignidad y los derechos humanos.
*La autora es estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y redactora del séptimo volumen de InRev. Posee un bachillerato en Ciencias Naturales con concentración en Biología Celular Molecular.
[1] Erick Valdés, El principio de autonomía en la doctrina del bioderecho, 12 LA LÁMPARA DE DIÓGENES 113, 119 (2011).
[2] Roberto Andorno, El principio de la dignidad humana en el bioderecho internacional, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO (6 de julio de 2020), https://enciclopediadebioetica.com/mod/page/view.php?id=3381#:~:text=La%20referencia%20a%20la%20dignidad,de%20la%20Segunda%20Guerra%20Mundial.
[3] Ángela Aparisi Miralles, Bioética, bioderecho y biojurídica (Reflexiones desde la filosofía del derecho), 24 ANUARIO FIL. DER. 63, 81 (2007).
[4] Erick Valdés, Bioderecho, daño genético y derechos humanos de cuarta generación, 144 BOL. MEX. DER. COMP. 1197, 1221-22 (2015).
[5] Valdés, supra nota 1.
[6] Dora Nevares-Muñiz, Deliberación en Bioderecho, 48 REV. JUR. UIPR 243, 255 (2013).
[7] Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, Ley Núm. 194-2000, 24 LPRA § 3047b (2020 & Supl. 2024).
[8] Nevares-Muñiz, supra nota 6, en las págs. 250-51.
[9] Valdés, supra nota 1.
[10] Jacob Dahl Rendtorff & Peter Kemp, Final Report to the European Commission on the Project Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw 1995-1998 (9 de julio de 1999) (documento inédito, Centre for Ethics and Law in Nature and Society) (en archivo electrónico del autor).
[11] Gina Chavéz Ventura et al., El consentimiento informado en las publicaciones latinoamericanas de psicología, II- 32 AVANCES PSICOL. LATINOAM. 345, 347 (2014).
[12] Roberto Cañete et al., Consentimiento informado: algunas consideraciones actuales, 18 ACTA BIOETH. 121, 123 (2012).
[13] COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y DE COMPORTAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, EDUCACIÓN, Y BIENESTAR, INFORME BELMONT: PRINCIPIOS ÉTICOS Y DIRECTRICES PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN (1979).
[14] Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, Ley Núm. 194-2000, 24 LPRA § 3047b (2020 & Supl. 2024).
[15] Cris Villalonga-Vivoni, Eliminando barreras lingüísticas en la atención médica, THE GROUNDTRUTH PROJECT (24 de mayo de 2023), https://thegroundtruthproject.org/trabajando-eliminar-barreras-linguisticas-atencion-medica/#:~:text=Los%20estudios%20nacionales%20demuestran%20que%20las%20barreras,que%20otros%20adultos%20en%20los%20Estados%20Unidos.
[16] Nevares-Muñiz, supra nota 6, en la pág. 255.
[17] Id. en las págs. 244-45 (citando a Volnei Garrafa, Epistemiología de la bioética-enfoque latinoamericano, 3 REV. BRAS. BIOÉTICA 344, 347 (2007)).
[18] Julio Alberto Piscoya-Arbañil, Principios éticos en la investigación biomédica, 31 REV. SOC. PERU MED. INTERNA 159, 164 (2018).
[19] Id. en la pág. 160.
[20] Federal Policy for the Protection of Human Subjects, 56 Fed. Reg. 28,003 (18 de junio de 1991) (codificado en 45 C.F.R. pt. 46).
[21] Xavier Sierra, Ética e investigación médica en humanos: perspectiva histórica, 102 ACTAS DERMO-SIFILIOGR. 395, 397 (2011).
[22] Beatriz Llenín Figueroa, Puerto Rico como archipiélago-experimento de emancipación contra el poder: hacia nuestros futuros decoloniales y archipelágicos, 13 VISITAS AL PATIO 111, 119 (2019).
[23] Juan Carlos Araujo-Cuauro, La biojurídica o el bioderecho como mediador de los nuevos dilemas biomédicos, 21 TELOS: REV. ESTUD. INTERDISCIPLINARIOS CIENCIAS SOC. 591, 600 (2019).
[24] HÉCTOR MENDOZA, BIODERECHO Y DERECHOS HUMANOS: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 41, 55 (2020).
[25] Id. en la pág. 42.
[26] Piscoya-Arbañil, supra nota 17, en la pág. 161.
[27] Id.
[28] Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, art. 4, B.O.E. n. 159, de 4 de julio de 2007 (España).
[29] LUIS GONZÁLEZ MORÁN, DE LA BIOÉTICA AL BIODERECHO: LIBERTAD, VIDA Y MUERTE 265-66 (2006).
[30] COMISIÓN PARA EVALUAR EL SISTEMA DE SALUD DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD DE PUERTO RICO 39-40 (2005).
[31] Karina Felitti, La Píldora Anticonceptiva y la Planificación Familiar, en OXFORD RESEARCH ENCYCLOPEDIA OF LATIN AMERICAN HISTORY (2022).
[32] Pueblo v. Duarte, 109 DPR 596, 599 (1980).
[33] Cristina González-Delgado, For the Greater Good: Eugenics and Experiments on the Female Population in Puerto Rico (18 de noviembre de 2014) (manuscrito inédito, en las págs. 6-7).
[34] Patricia Otón Olivieri, Agenda inconclusa: derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de salud, 79 REV. JUR. UPR. 851, 857 (2010).
[35] Zoraida Morales Del Valle, Situación de la salud de la población inmigrante femenina residentes en Puerto Rico: 1990-1994, CIDE DIGITAL, 5-13 (2000).
[36] ANA LUISA DÁVILA el al., PUERTO RICO: ENCUESTA DE SALUD REPRODUCTIVA 1995-1996 45 (1998).
[37] Otón Olivieri, supra nota 34, en las págs. 854-55.
[38] Aníbal Rosario Lebrón, La revolución dentro de la revolución: una mirada a la situación de la mujer en la Cuba socialista, 75 REV. JUR. UPR 731, 799 (2006).
[39] DEBRA EVENSON, LA REVOLUCIÓN EN LA BALANZA: DERECHO Y SOCIEDAD EN CUBA CONTEMPORÁNEA, 145 (1994).
[40] Isabel Torres, Una lectura de los derechos reproductivos desde la perspectiva de género, en PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS: NUEVO RETO PARA LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 134 (2003).
[41] Sexual and reproductive health and rights, Public Health Agency ff Sweden (3 de marzo de 2023), https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/living-conditions-and-lifestyle/sexual-health/.
[42] ONU MUJERES, Empoderando a estudiantes de las escuelas albanesas mediante la formación en autodefensa (15 de noviembre de 2021), https://www.unwomen.org/es/noticias/reportaje/2021/11/empoderando-a-estudiantes-de-las-escuelas-albanesas-mediante-la-formacion-en-autodefensa.




