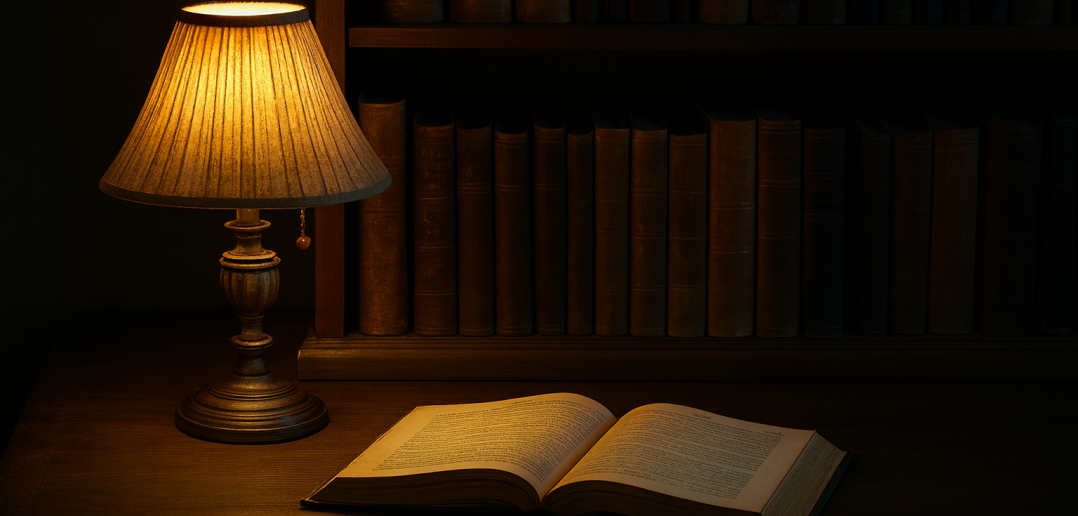Iris Y. Rosario Nieves*
“El oficio de comentarista furibundo vive un momento dulce”.[1]
Irene Vallejo
Introducción
La cobertura mediática de los casos penales ha adquirido en los últimos tiempos una preeminencia de tal magnitud que existen al menos seis o siete programas televisivos en los que se discuten, algunas veces de manera simultánea, los pormenores de dichos casos. Todos los programas compiten por la popularidad, pues los índices de audiencia, a su vez, establecen los valores de las pautas publicitarias que se presentan en esos espacios.
En ese escenario, quien más apele a las emociones de los televidentes gana la batalla del mercado. Esta situación se potencia, no solo por la resonancia que estos mensajes tienen en las redes digitales, sino también cuando las discusiones de los casos pueden llevarse a cabo inclusive mientras los procesos judiciales se transmiten simultáneamente por las principales cadenas de televisión y plataformas digitales. De lo que se trata, según mi percepción, es de una burda mercantilización del drama humano, e incluso de la explotación de las víctimas, utilizando como pretexto la libertad de prensa.
En este escrito no me propongo defender el derecho a un juicio justo e imparcial o el derecho a la presunción de inocencia vis a vis el derecho a la libertad de prensa, aunque ciertamente el tema sea importantísimo, merezca mayor protagonismo en nuestras deliberaciones y ya se discute en el ámbito académico su rol en las condenas erradas.[2] Lo que me interesa aclarar son ciertos errores que se han repetido en la televisión durante la discusión de un caso en específico, cometidos por profesionales del ámbito jurídico que han asumido la responsabilidad de emitir una opinión ante los consumidores de los medios masivos de comunicación, incluso sin conocer la prueba que todavía ni ha desfilado ante el tribunal.
Estas aclaraciones me parecen pertinentes porque los y las abogadas deben tener presente que “[l]os medios son mucho más que simples mediadores entre la ciudadanía y el sistema de justicia penal”,[3] sino que son los forjadores de un relato que se convierte en la verdad y forma la opinión pública.[4] La responsabilidad, por tanto, a la hora de emitir una opinión como profesional del Derecho es enorme. Como resultado, al decidir si participar o no en estos escenarios, el o la abogada debe autoimponerse un rigor intelectual del más alto nivel. Lamentablemente, ese no ha sido el caso en los últimos meses. Por eso, se ha escuchado a profesionales del Derecho decir que no puede configurarse un asesinato atenuado cuando se ha actuado con intención, mucho menos cuando se inflige una importante cantidad de heridas y que no puede presentarse una defensa de inimputabilidad durante una vista preliminar. Peor aún, algunos comentaristas han confundido o utilizado indistintamente los términos de inimputabilidad y procesabilidad. Otros continúan utilizando los términos de deliberación y premeditación.
Considerando lo anterior, será pertinente, primeramente, aclarar cómo ha cambiado la figura del asesinato en primer grado —en su modalidad clásica—[5] conforme se han enmendado o derogado los códigos penales. También es preciso observar cómo las enmiendas introducidas al Código Penal de Puerto Rico de 2012 (en adelante, “Código Penal de 2012”) por la Ley Núm. 246-2014 impactaron los elementos subjetivos (mens rea) de los delitos y la figura de la muerte intencional causada como resultado de súbita pendencia o arrebato de cólera.[6] Así mismo, es importante explicar la diferencia entre los conceptos de inimputabilidad y procesabilidad.
Finalmente, se explicará desde qué momento procesal puede utilizarse por parte de una persona acusada la defensa de inimputabilidad. Además de la aclaración de estos temas entre el estudiantado y la comunidad jurídica, este escrito pretende concienciar a los y las colegas que deciden participar en programas de opinión sobre el enorme deber moral que asumen al emitir juicios valorativos bajo los fundamentos erróneos y sin que les conste de primera mano los hechos del caso.
I. Evaluación de las formas de culpabilidad, el asesinato y el asesinato atenuado
Las formas de culpabilidad del Código Penal de 1974 (en adelante, “Código de 1974”) estaban definidas en el artículo 14: intención y negligencia.[7] Así, el asesinato en el Código de 1974 era definido en el artículo 82 como “dar muerte a un ser humano con malicia premeditada”.[8] Para que se configurase el asesinato en primer grado, cuando no se trataba del asesinato estatutario, el artículo 83 requería que el mismo fuese perpetrado “por medio de veneno, acecho o tortura, toda clase de muerte alevosa, deliberada y premeditada . . .”.[9] De ahí que los operadores jurídicos hablasen en esos tiempos de alevosía, deliberación y premeditación. En cuanto al llamado homicidio voluntario, codificado en el artículo 85 del Código de 1974, se configuraba al matar a otra persona en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera.[10]
En el Código Penal de 2004 (en adelante, “Código de 2004”), las formas de responsabilidad subjetiva estaban desglosadas en el artículo 22: intención y negligencia.[11] El asesinato estaba definido en el artículo 105 como “dar muerte a un ser humano con intención de causársela”.[12] El artículo 106(a) indicaba que para que se configurase un asesinato en primer grado clásico, el mismo debía realizarse por medio de veneno, acecho o tortura, o premeditación.[13] Aunque desaparecía la deliberación de la definición del asesinato clásico, el artículo 14(aa) definía la premeditación como “la deliberación previa a la resolución de llevar a cabo el hecho luego de darle alguna consideración por un período de tiempo”.[14]
La figura del antes llamado homicidio voluntario cambió en el Código de 2004. El artículo 108 de dicho Código disponía que, a pesar de las penas establecidas para los asesinatos, cuando el asesinato tiene lugar en ocasión de una súbita pendencia y arrebato de cólera, se impondría una pena atenuada.[15]
Como resultado de que el Código de 2004 era percibido como un Código muy leniente y de difícil manejo por haber introducido figuras como el cooperador, el concurso procesal y por haber limitado sustancialmente la figura del asesinato estatutario, el mismo fue derogado mediante la Ley Núm. 146-2012.[16] Sin embargo, las formas de culpabilidad y las definiciones de asesinato y asesinato clásico en primer grado permanecieron inalteradas. Una lectura de los artículos 21, 92 y 93(a) evidencia esta afirmación.[17]
Por un lado, el artículo 21 disponía que “[n]adie podr[ía] ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal si no lo ha realizado con intención o negligencia”.[18] El asesinato estaba definido como: “dar muerte a un ser humano con intención de causársela”;[19] y el asesinato clásico en primer grado se configuraba cuando una muerte resultaba de un envenenamiento, tortura, acecho o premeditación.[20]
Por otro lado, la figura del asesinato atenuado desapareció y se introdujo nuevamente el llamado homicidio, cuya definición era la siguiente: “[t]oda muerte intencional causada como resultado de súbita pendencia o arrebato de cólera . . .”.[21] Desaparecía el requerimiento de que ocurriese un asesinato, es decir, una muerte provocada intencionalmente.
Luego de todas estas transformaciones, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (en adelante, “Asamblea Legislativa”) sometió el Código Penal de 2012 a una profunda revisión en la que sus principales asesores serían los profesores Luis E. Chiesa Aponte y Dora Nevares-Muñiz. Ambos estaban conscientes de los profundos errores de interpretación que causaban las formas de culpabilidad de intención y negligencia, especialmente el elemento subjetivo de la premeditación. De la misma manera, conocían de la resistencia de los tribunales revisores de alta jerarquía en conceder, por ejemplo, la instrucción del asesinato atenuado a un jurado.
Ante este escenario, recomendaron a la Asamblea Legislativa abandonar el esquema de intención o negligencia como formas de culpabilidad para adoptar las siguientes: propósito, conocimiento y temeridad (recklessness).[22] Lo que se proponía era acoger el artículo 2.02(1) del Código Penal Modelo cuyo contenido dispone: “Minimum Requirements of Culpability. Except as provided in Section 2.05, a person is not guilty of an offense unless he acted purposely, knowingly, recklessly or negligently, as the law may require, with respect to each material element of the offense”.[23]
De esta forma, de acuerdo con el profesor Chiesa Aponte, las enmiendas “definen con considerablemente más precisión los estados mentales con los que se puede cometer un delito que la legislación actual”, aunque estos estados mentales ya se reconocían en el concepto de la intención.[24]Con este cambio, se contaría con toda la interpretación y discusión que se ha realizado de estos elementos subjetivos desde la adopción del Código Penal Modelo en 1962. Sobre todo, teniendo en cuenta que, según Chiesa Aponte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, “Tribunal Supremo”) nunca pudo “elaborar una definición satisfactoria de premeditación que permita distinguir coherente y no arbitrariamente entre premeditación e intención”.[25]
Así, con las enmiendas de la Ley Núm. 246-2014, el asesinato quedó definido de la siguiente forma en el artículo 92: “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”.[26] En cuanto al asesinato clásico, se dispuso que se configuraría, siempre y cuando fuese perpetrado por medio de veneno, acecho, tortura o a propósito o con conocimiento.[27] Una persona actúa con propósito cuando su objetivo consciente es la producción de X resultado.[28] Se actúa con conocimiento cuando se está consciente de que la producción del resultado es una consecuencia prácticamente segura de su conducta.[29]
Relacionado con la muerte que fuese producto de un arrebato de cólera o una súbita pendencia, lo recomendado por parte del profesor Chiesa Aponte fue la adopción de un solo concepto, el de perturbación mental extrema.[30] En palabras del asesor:
Se trata de la más moderna versión de la atenuante de arrebato de cólera preceptuada en el Código Penal Modelo, mediante la cual se relajan las viejas reglas del common law con relación a las instancias en las que procede la atenuante por arrebato de cólera. En su lugar, se dispone que procede la atenuación siempre que el imputado mate como consecuencia de una perturbación mental extrema [sic] para la cual hay una explicación o excusa razonable.[31]
Cuando se indica que se relajan las viejas reglas, de lo que se trata es de hacer más viable que se aplique esta atenuante, porque la interpretación del Tribunal Supremo en estos casos nunca fue favorable en cuanto a la aplicación de la figura. Los operadores jurídicos utilizaban los criterios del arrebato de cólera y la súbita pendencia, especialmente el del periodo de enfriamiento, para sostener la configuración de un asesinato clásico y para validar que no se diesen instrucciones del asesinato atenuado a un jurado.[32]
Según Joshua Dressler, el concepto de perturbación mental o emocional suficiente es más abarcador que la súbita pendencia y arrebato de cólera porque no requiere que haya una afrenta, lesión o cualquier provocación por parte del fallecido.[33] Aunque el fallecido haya provocado el incidente, no se requiere usar como estándar lo que, según la súbita pendencia, era una provocación adecuada ni tampoco se requiere la regla del enfriamiento.[34]
Para Wayne R. LaFave, la perturbación mental o emocional suficiente es mucho más beneficiosa porque toma en cuenta la situación del actor, las particularidades de cada cual, circunstancias externas y alguna ceguera o choque momentáneo.[35] Por eso, el profesor Chiesa Aponte apuntó en su ponencia ante la Asamblea Legislativa que el asunto de la provocación se abordaría mediante el criterio de la razonabilidad de la perturbación, según las circunstancias del autor de los hechos.[36] Se trataba, a fin de cuentas, de abandonar el estándar de la persona prudente y razonable para así dar paso a un análisis de los hechos en donde el juzgador pudiese evaluar la atenuación desde la posición en la que esa persona se encontraba y que, por tanto, la instrucción al jurado fuese otorgada con mayor laxitud.
Al final, la Asamblea Legislativa adoptó la figura del asesinato atenuado en los siguientes términos: “Toda muerte causada a propósito, con conocimiento o temerariamente, que se produce como consecuencia de una perturbación mental o emocional suficiente para la cual hay una explicación o excusa razonable o súbita pendencia”.[37] Puede, por tanto, esta figura aplicarse de dos formas: porque el asesinato es producto de una perturbación mental o emocional suficiente o de una súbita pendencia.
En lo que atañe a la perturbación mental o emocional suficiente, esta puede configurarse con propósito o con conocimiento, es decir, con el objetivo consciente de matar o conociendo que la muerte es una consecuencia prácticamente segura de los actos realizados. Lo que ocurre es que ese objetivo consciente de matar se desarrolla como consecuencia de la perturbación o la súbita pendencia. En otras palabras, aunque atenuado, el artículo 95 codifica a todas luces un asesinato que el autor de los hechos tiene el propósito de cometer, pese a que se atenúa por la perturbación mental o emocional suficiente.
De acuerdo con la profesora Nevares-Muñiz, esta figura de la perturbación “flexibiliza las reglas rígidas adoptadas por nuestra jurisprudencia para determinar si la provocación era adecuada o no”.[38] Siendo así, puede concluirse con razonable certeza que la jurisprudencia relacionada con el arrebato de cólera no será vinculante luego de esta trascendental enmienda. Por eso, Nevares-Muñiz expresa:
Bajo el texto vigente . . . lo importante será determinar la razonabilidad de la perturbación emocional o mental suficiente ante las circunstancias del caso. La pregunta del juzgador deberá ser si hay una excusa razonable para la perturbación mental o emocional que produjo una muerte, y no si hubo provocación adecuada o no de parte de la víctima. La provocación, si la hubo, será un elemento, entre otros, para evaluar si existe una excusa razonable para la perturbación mental o emocional que justifique atenuar la responsabilidad en el asesinato.
. . . .
[L]a norma sobre el periodo de enfriamiento . . . debe atemperarse al texto vigente en cuanto a la modalidad en que la persona, al momento de llevar a cabo el acto que culmina en una muerte, se encuentra bajo un estado de perturbación emocional o mental para el que hay una explicación o excusa razonable. Se ha aceptado que una conducta influenciada por una perturbación mental o emocional suficiente podría permanecer en el sub-consciente por un tiempo y aflorar posteriormente de forma inexplicable, aun cuando parezca que los ánimos se han enfriado.[39]
La modalidad del asesinato atenuado que requiere la existencia de una súbita pendencia, de acuerdo con el profesor LaFave, existe:
Where two persons willingly engage in mutual combat, and during the fight one kills the other as the result of an intention to do so formed during the struggle, the homicide has long been held to manslaughter, and not murder, the notion being that the suddenness of the occasion, rather than some provocation by the victim mitigates the intentional killing to something less than murder.[40]
Dicho de otro modo, en la modalidad de súbita pendencia, el asesinato también ocurre con cualquiera de los tres elementos de culpabilidad que antes se agrupaban en la intención: (1) propósito; (2) conocimiento, o (3) temeridad.[41] Lo que ocurre es que ese estado mental se desarrolla durante la pelea, aun cuando no haya existido una provocación previa de la víctima. En esta modalidad persiste, por tanto, el requisito de que no haya transcurrido un periodo de enfriamiento que excluya la atenuación. Esa valoración se realiza desde la perspectiva de una persona prudente y razonable.
De la reseña arriba realizada con relación a los cambios que han tenido en nuestro ordenamiento jurídico las formas de culpabilidad, las figuras del asesinato clásico y el asesinato atenuado, debe concluirse que no procede la utilización de los términos deliberación y premeditación al momento de evaluar si se configura un asesinato en primer grado clásico. Lo que procedería es analizar si el autor de los hechos delictivos actuó con propósito o con conocimiento.
En iguales términos, tampoco procedería afirmar que no aplica la atenuante del asesinato atenuado cuando se haya actuado con intención. Mucho menos, procedería concluir que, ante la existencia de una situación en donde los ánimos se encuentren alterados y no pueda imputarse un asesinato clásico en primer grado, aplique, por defecto, un asesinato en segundo grado bajo la concepción errada de que en un asesinato atenuado no puede existir intención.
En cambio, la evaluación de si se configura o no la atenuante en un asesinato requiere observar si el asesinato fue causado como consecuencia de una perturbación mental o emocional o si fue producto de una súbita pendencia.
De haber sido producto de la perturbación mental o emocional, tendríamos que aceptar que, aun cuando la muerte haya ocurrido con propósito, podría aplicarse la atenuación, sin importar la cantidad de heridas que se hayan causado. Tampoco se exigirá la provocación por parte del fallecido. Mucho menos que, de haber existido, sea adecuada. Ello tendría pertinencia para evaluar la posición en la que estaba la persona acusada cuando cometió los hechos y, de esa forma, determinar si existía una excusa razonable para la perturbación. Finalmente, no se requiere evaluar la norma del enfriamiento.
Para la aplicación de la súbita pendencia en el caso de un asesinato, se requerirá haber entrado a la pelea sin propósito, conocimiento o temeridad, aunque ciertamente esos estados mentales podrían desarrollarse durante la pelea. Además, tendrá que evaluarse si alguno de esos estados mentales no se configuró una vez acontecido un periodo de enfriamiento. No se requerirá, empero, que la persona acusada haya respondido a una provocación adecuada.
En resumidas cuentas, no corresponde decir que no puede configurarse un asesinato atenuado si se ha actuado con la antes llamada intención. Antes de emitir una opinión como esa, habría que determinar cuál de las dos modalidades del asesinato atenuado, si alguna, puede encuadrarse en la situación de hechos. Para eso, habrá que conocer la prueba que se desfiló o se desfilará en el tribunal. Cualquier otra cosa sería pura especulación.
II. Diferencia entre inimputabilidad y no procesabilidad
Existen ciertas instancias en las que la capacidad de una persona acusada puede ser pertinente durante la celebración de los procesos. Una de ellas es la inimputabilidad y otra la procesabilidad.
Por un lado, el artículo 38 del Código Penal de 2012 expresa que “[n]adie será sancionado por un hecho que constituya delito si al momento de su comisión no es imputable”.[42] Existen tres causas de inimputabilidad: (1) minoridad; (2) incapacidad mental, y (3) trastorno mental transitorio.[43] En términos de la minoridad, dispone el artículo 39 que, salvo las excepciones reconocidas en la Ley Núm. 88-1986,[44] una persona menor de dieciocho años no será condenada criminalmente por los delitos que haya cometido durante esa etapa.[45] Esta causa de inimputabilidad se fundamenta en el hecho de que las personas menores de dieciocho años son niños o adolescentes en vías de desarrollo. Cuando ocurren hechos de este tipo, la responsabilidad del sujeto es asumida en el Tribunal de Menores.
Las otras dos causas de inimputabilidad que reconoce nuestro Código de 2012 son la incapacidad mental y el trastorno mental transitorio.[46] En ambos casos, el ordenamiento jurídico dispone que nadie será responsable de un delito si al momento de realizarlo no podía comprender la criminalidad del acto o de actuar de acuerdo con el mandato de ley.[47]
En palabras sencillas, determinar si una persona es imputable es un análisis que nos obliga a evaluar el estado mental de la persona acusada al momento de los hechos delictivos por los que se le procesa. Este examen se sustenta en el principio de culpabilidad,[48] principio básico de un Derecho Penal moderno fuertemente cimentado en las comunidades democráticas. Nadie que no sea capaz de entender una norma de prohibición o que no pueda motivarse por dicha prohibición, puede ser responsable penalmente de sus actos. Entender la prohibición de una norma o motivarse por la misma no se trata de poder distinguir entre el bien y el mal.
La consecuencia jurídica que dispone el ordenamiento para este tipo de situaciones es la imposición de una medida de seguridad a la persona absuelta por inimputabilidad, según regulado tanto en las Reglas de Procedimiento Criminal como en el Código de 2012.[49] Al conllevar la imposición de un tratamiento o cuidado que implica posiblemente un encierro, el tribunal debe supervisar de manera periódica esta medida, puesto que la misma, a la luz del principio de proporcionalidad y otros principios esbozados en los artículos 11 y 81 del Código de 2012, no debe ser más restrictiva, ni extenderse más allá de lo necesario.[50]
Por otro lado, la regla 239 de Procedimiento Criminal dispone en su primer párrafo: “Ninguna persona será juzgada, convicta o sentenciada por un delito mientras esté mentalmente incapacitada”.[51] En ese sentido, la regla 240 del mismo cuerpo procesal indica que:
[S]i el tribunal tuviere evidencia, además de la opinión del representante legal del imputado o acusado, que estableciere mediante preponderancia de la prueba que el acusado está mentalmente incapacitado, o que éste no es capaz de comprender el proceso y colaborar con su defensa como consecuencia de alguna condición que afecta sus destrezas de comunicación, expondrá detalladamente por escrito los fundamentos para dicha determinación, suspenderá los procedimientos y señalará una vista para determinar el estado mental y/o funcional del acusado.[52]
Una vez la persona es evaluada por los peritos designados por el tribunal, este podrá tomar la decisión de declararla no procesable y ordenar que se le provea tratamiento con el propósito de que comprenda el proceso que se lleva a cabo en su contra y colabore con su defensa en el mismo.[53]El fundamento que sostiene esta regla es de naturaleza constitucional, puesto que un debido proceso de ley robusto no debería tolerar que se procese a una persona que no entienda los procedimientos que se celebran en su contra.[54] Mucho menos, que por causa de esa incapacidad no pueda hacer las aportaciones que una representación legal adecuada requiere. Validar el que se procese a una persona que no comprenda los procesos en los que se ventila su responsabilidad en un hecho delictivo sería como representar una absurda obra kafkiana. Con base en este mismo fundamento, el examen de procesabilidad puede plantearse en cualquier momento, incluso, como reconoce la propia regla 240; desde vista preliminar.[55]
La paralización de los procedimientos y la internación de la persona acusada en una institución adecuada requiere que su estatus sea revisado por los peritos y el tribunal de manera periódica.[56] La restricción de la libertad y la imposición de un tratamiento debe responder a lo que se considera idóneo y necesario para el fin deseado: la procesabilidad de la persona.
Si dicho fin no pudiese alcanzarse por tratarse de una no procesabilidad insuperable, lo que correspondería, conforme a lo resuelto en Pueblo v. Santiago Torres, es la celebración de una vista de no procesabilidad permanente.[57] En ese escenario, el tribunal, guiándose por lo resuelto en Jackson v. Indiana,[58] tendría dos opciones: internar al acusado civilmente mediante los mecanismos de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico o archivar los casos y dejarlo en la libre comunidad.[59] El criterio para utilizar uno u otro es la llamada peligrosidad de la persona.[60] El principio básico sobre el que se cimenta esta decisión es que no corresponde imponer a una persona una medida restrictiva que, en efecto, sea más onerosa que la que se le hubiese impuesto de haberse celebrado un juicio y hallarse culpable.
Es preciso reconocer, sin embargo, que la regla 241 de Procedimiento Criminal fue enmendada por la Ley Núm. 281-2011 y como consecuencia,[61] su contenido, contrario a lo establecido en Jackson v. Indiana, indica:
Cuando el imputado fuere absuelto o hubiere una determinación de no causa en vista preliminar por razón de incapacidad mental y/o funcional, o determinación de no procesabilidad permanente, o se declare su inimputabilidad en tal sentido, el tribunal conservará jurisdicción sobre la persona y podrá decretar internarlo en una institución adecuada para su tratamiento, si en el ejercicio de su discreción determina conforme a la evidencia presentada que dicha persona por su peligrosidad constituye un riesgo para la sociedad o que se beneficiará con dicho tratamiento.
. . . .
En caso de ordenarse internarlo, la misma se prolongará por el tiempo requerido para la seguridad de la sociedad y el bienestar de la persona internada. En todo caso será obligación de las personas a cargo del tratamiento informar trimestralmente al tribunal sobre la evolución del caso.[62]
Lamentablemente, para el año 2024, la mayoría del Tribunal Supremo validó esta enmienda cuando se negó a intervenir en una decisión del Tribunal de Apelaciones autorizando la imposición de una medida de seguridad a una persona declarada no procesable de manera permanente y a quien ni siquiera se le había logrado encontrar causa probable para arresto.[63] En ese escenario, la mayoría del Tribunal actuó violentando la norma de Jackson v. Indiana y renunciando a su rol de garantizar que toda norma legislativa cumpla con los requerimientos mínimos del debido proceso de ley.[64] Con esta actuación del Tribunal, resta por verse si una persona podría ser internada a perpetuidad sin que ni siquiera se haya demostrado que, en efecto, fue el autor de determinado hecho delictivo puesto que su no procesabilidad no lo permite. Ratificar una actuación como esta satisfaría, sin lugar a duda, las pretensiones de los principales representantes de la escuela positivista italiana y, por tanto, trasladaría nuestro Derecho Penal al siglo diecinueve.[65]
Así las cosas, debe concluirse que la inimputabilidad, por un lado, se determina ante un hallazgo judicial de que la persona cometió los hechos delictivos sin comprender la criminalidad de los mismos o por no poder ser motivado por la prohibición establecida en la norma.[66] Por otro lado, la procesabilidad —permanente o transitoria— observa si la persona que pretende ser procesada penalmente comprende este proceso y puede colaborar con su defensa.[67] Esta determinación no tiene nada que ver con su estado mental en el momento de los hechos.
Resta por evaluar desde qué etapa procesal puede plantearse una defensa de inimputabilidad, ya que se ha escuchado a profesionales del Derecho aducir que esa defensa solo está disponible durante un juicio.
Desde 1974, el Tribunal Supremo decidió en Hernández Ortega v. Tribunal Superior que la defensa de inimputabilidad puede ser presentada desde la vista preliminar.[68] Esto porque, aun cuando la vista preliminar no es un juicio, “sí evita que . . . se procese a un enajenado mental a la fecha de los hechos por la comisión de un delito por el cual no es, por definición, responsable”.[69]
De igual manera, la regla 241 de Procedimiento Criminal expresa que al acusado ser absuelto “o hubiere una determinación de no causa en vista preliminar por razón de incapacidad mental y/o funcional, . . . el tribunal conservará [su]jurisdicción sobre la persona y podrá decretar internarlo en una institución adecuada . . .”.[70]
A raíz de lo anterior, resulta incorrecto expresar que no procedería que un tribunal durante una vista preliminar decrete la inimputabilidad de un acusado.
Conclusión
Como indiqué desde un inicio, mi objetivo con este breve escrito era aclarar algunos errores en materia de Derecho Penal que se han expresado por parte de algunas y algunos operadores jurídicos en los medios de comunicación masiva, en el contexto de un caso altamente mediático.
Primeramente, debe quedar claro entre la comunidad jurídica que las formas de culpabilidad cambiaron en nuestro Código Penal. El termino de intención fue eliminado y los estados mentales de propósito, conocimiento y temeridad lo reemplazaron. También se eliminó el término de premeditación y la necesidad de probar ese estado mental para que se configure un asesinato clásico; solo se requiere propósito o conocimiento. Lo mismo aplica al término de deliberación.
Es importante también comprender que la figura del asesinato atenuado eliminó como una de sus modalidades la muy restrictiva modalidad de arrebato de cólera. El objetivo de los legisladores fue precisamente el que pudiese concederse la instrucción del asesinato atenuado en los casos en donde previamente se hubiese negado, aun cuando se haya desarrollado el propósito, conocimiento o la temeridad. Por eso, la jurisprudencia existente sobre el arrebato de cólera no es vinculante en estos momentos.
En cambio, persiste la modalidad de la súbita pendencia y, aunque a esta le es aplicable la muy estricta regla de enfriamiento, de todas formas, puede utilizarse como atenuante, aun cuando se hubiese desarrollado el propósito, el conocimiento o la temeridad durante la pelea y se hubiese causado la muerte con cualquiera de esos estados mentales.
En ese sentido, es errado afirmar que no puede configurarse un asesinato atenuado si se ha actuado con la antes llamada intención al momento de darle muerte a la víctima. Igual de errado es tener en cuenta la cantidad de heridas infligidas, porque lo determinante es si esas heridas fueron el producto de una súbita pendencia o perturbación mental suficiente.
Relacionado con los términos de inimputabilidad y procesabilidad, espero haber aclarado que la primera examina el estado mental de la persona acusada cuando cometió los hechos y puede presentarse como defensa, incluso en una vista preliminar. En cambio, la segunda se vincula con el examen del estado mental de la persona al momento de ser procesado judicialmente.
Finalmente, confío haber despertado entre la comunidad jurídica el deseo de emitir una opinión ante los medios de comunicación masiva con la responsabilidad que exigen las circunstancias. Es nuestro deber tener presente que los medios de comunicación pueden actuar como aparatos ideológicos del Estado en tanto forjan la llamada opinión pública que, a su vez, actúa como fundamento para que el poder judicial proceda con base en ella.[71] En este escenario, nuestros comentarios deben surgir no solo de la más recta interpretación del Derecho, sino también desde la sensatez y la conciencia porque, en ocasiones, las palabras pueden convertirse en pura agitación ciudadana. Ante un clima de pura especulación, es mesurado detenerse e incluso expresar ante la presión de los medios: la prueba ni siquiera ha desfilado ante el tribunal.
* Catedrática Auxiliar y Directora del Proyecto ADN Postsentencia de la Escuela de Derecho de la UPR. B.A. y J.D., Universidad de Puerto Rico; Máster en Derecho con especialización en Derecho Penal de la Universidad de Palermo de Buenos Aires; Diploma de especialización en DD. HH. y Estudios Críticos del Derecho, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y Ph. D., Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Agradezco a mi asistente de investigación, Joshua García Aponte, por la organización de las referencias y edición del trabajo y a la estudiante del Pro Bono de Derecho Penal Alondra Belaval Seda por la búsqueda y transcripción de ciertos comentarios emitidos en la radio.
[1] Irene Vallejo, Los dientes del odio, EL PAÍS (19 de octubre de 2025), https://elpais.com/opinion/2025-10-19/los-dientes-del-odio.html (énfasis suplido).
[2] Véase Lauren Chancellor, Public Contempt and Compassion: Media Biases and Their Effect on Juror Impartiality and Wrongful Convictions, 42 MANITOBA L.J. 427 (2019); Preventing wrongful convictions through better news reporting, INNOCENCE PROJECT (24 de septiembre de 2008), https://innocenceproject.org/news/preventing-wrongful-convictions-through-better-news-reporting/; Eza Zakirova, Media Framing of Wrongful Convictions (1 de mayo de 2018) (tesis de M.A. inédita, Departamento de Justicia Criminal de John Jay College of Criminal Justice) (archivado en CUNY Academic Works).
[3] FRANCESC BARATA, LOS MEDIOS, EL CRIMEN Y LA SEGURIDAD 29, https://insyde.org.mx/pdf/violencia-medios/f.%20barata.pdf (es pertinente mencionar en esta nota que recientemente se desató una controversia en los medios de comunicación debido a que un miembro del gabinete ejecutivo de nuestro país incurrió en una acción que provoca suspicacia e incomodidad entre aquellos y aquellas que valoramos la transparencia en los procedimientos penales. Aunque ese proceder no tiene justificación alguna, puede entenderse, de acuerdo con mi percepción, como un efecto de la presión que generan los medios al Estado en casos de alta cobertura. Por ejemplo, en un programa de radio, dos comentaristas discutían en torno a la remoción de dos fiscales en un caso que involucra varios adolescentes. Estos cuestionaban el proceder de la Secretaria de Justicia en los siguientes términos:
Luis Herrero: Tú y yo hablamos esta semana, yo creo que fue el miércoles . . . hablamos un poquito del riesgo que corre un gobierno cuando la gente pierde confianza en su aparato de seguridad. Una vez la gente se siente insegura en su comunidad, en sus calles, se siente insegura cuando sus hijos salen por la noche, etcétera, es bien difícil, bien, bien, bien difícil para un gobierno combatir esa percepción. Si la administración de Jenniffer González y la gestión de la Secretaria de Justicia . . . termina en que en este caso no haya una convicción. Este caso que ha acaparado la atención mediática y del público por lo horrendo y lo chocante del crimen de que dos niñas en una pelea, una termina matando a la otra. El problema para la administración de Jenniffer González va a upgrade a categoría cinco, huracán categoría cinco. Así que tenga mucho cuidado la Secretaria de Justicia, la gobernadora, el primer caballero, los asesores legales de la Fortaleza, que si en efecto, como le dicen las fuentes a Benjamín Torres Gotay y otras fuentes que te confirman a ti. Si en efecto lo que hay detrás de esto es una movida politiquera y resulta en un veredicto de no culpabilidad o peor aún una desestimación de los cargos por algún problema en el proceso.
Jonathan Lebrón Ayala: Oye, ¡qué puede pasar! ¡Qué puede pasar!
Luis Herrero: Se va a poner bien complicada la situación, bien complicada la situación, así que recordemos lo que está pasando, mucho juicio y mucho ojo.
Puestos pa’ la mañana (transmisión radial de Radio Isla 13.20, 10 de octubre de 2025, en 20:18) (énfasis suplido), https://open.spotify.com/episode/2Ke2AC6AeyEts1heLbJDc0?si=ayW3EjXVSjWNr78uxBlogg&context=spotify%3Ashow%3A7o2slMA52j7NUsNAXrBo6J&nd=1&dlsi=bfeb35e403b64637 (transcripción realizada por la estudiante de Juris Doctor Alondra Beleval Seda).
Adviértase que la expectativa es de una convicción porque ya los medios condenaron a las imputadas, como resultado, la presión hacia los funcionarios es de tal intensidad que puede llegar a afectar la prudencia y el buen juicio).
[4] Véase Zakirova, supra nota 2, en la pág. 5.
[5] Utilizaré este término para distinguir los asesinatos en primer grado en los que se requería o requiere deliberación, premeditación, envenenamiento, tortura o acecho, o propósito o conocimiento. De esa manera, los diferenciamos de otros asesinatos en primer grado como el estatutario o ahora el feminicidio.
[6] Ley de enmiendas significantes a la Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 246-2014, 2014 LPR 2381.
[7] CÓD. PEN. PR art. 14, 33 LPRA § 3061 (2001) (derogado 2004).
[8] Id. § 4001.
[9] Id. § 4002 (énfasis suplido).
[10] Id. § 4004.
[11] CÓD. PEN. PR art. 22, 33 LPRA § 4650 (2010) (derogado 2012).
[12] Id. § 4733.
[13] Id. § 4734 (a).
[14] Id. § 4642 (aa).
[15] Id. § 4736.
[16] CÓD. PEN. PR, 33 LPRA §§ 5000-5416 (2021 & Supl. 2024) (enmendado sustancialmente por la Ley Núm. 246-2014).
[17] Adopción del Código Penal de Puerto Rico de 2012, Ley Núm. 146-2012, 2012 LPR 1341, 1368-69 (artículos enmendados por la Ley Núm. 246-2014).
[18] Id. en la pág. 1341.
[19] Id. en la pág. 1368.
[20] Id. en las págs. 1368-69.
[21] Id. en la pág. 1370.
[22] Ponencia de Luis E. Chiesa Aponte, Comentarios al P. del S. 1210 P. de la C. 2155, P. del S. 1210, Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal y para la Reforma de las Leyes Penales: Senado, 27 de octubre de 2014, 4ta Ses. Ord., 17ma Asam. Leg., en las págs. 12-16; Ponencia de Dora Nevares-Muñiz, Ponencia sobre los P. del S. 1210 y P. de la C. 2155, P. del S. 1210, Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal y para la Reforma de las Leyes Penales: Senado, 27 de octubre de 2014, 4ta Ses. Ord., 17ma Asam. Leg., en las págs. 33-34.
[23] MODEL PENAL CODE § 2.02 (1985).
[24] Chiesa Aponte, supra nota 22, en la pág. 16.
[25] Id. en la pág. 25.
[26] CÓD. PEN. PR art. 92, 33 LPRA § 5141 (2021).
[27] Id. § 5142.
[28] Id. § 5035.
[29] Id.
[30] Chiesa Aponte, supra nota 22, en la pág. 25.
[31] Id.
[32] Véase, e.g., Pueblo v. Román Marrero, 96 DPR 796 (1968).
[33] JOSHUA DRESSLER, UNDERSTANDING CRIMINAL LAW 545-46 (7ma ed. 2015).
[34] Id. en la pág. 547.
[35] 2 WAYNE R. LAFAVE, SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW 8 (3ra ed. 2017).
[36] Ponencia de Ernesto L. Chiesa Aponte, Re: Ponencia sobre el P. del S. 1210 y P. de la C. 2155, P. del S. 1210, Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal y para la Reforma de las Leyes Penales: Senado, 29 de octubre de 2014, 4ta Ses. Ord., 17ma Asam. Leg., en la pág. 8.
[37] CÓD. PEN. PR art. 95, 33 LPRA § 5144 (2021).
[38] DORA NEVARES-MUÑIZ, CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO COMENTADO POR DORA NEVARES-MUÑIZ 161 (2019).
[39] Id. en las págs. 161-62.
[40] LAFAVE, supra nota 35, en la pág. 677 (notas al calce omitidas).
[41] 33 LPRA § 5144 (2021).
[42] Id. § 5061.
[43] Id.
[44] Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, 34 LPRA § 2204 (2016).
[45] 33 LPRA § 5062 (2021).
[46] Id. § 5061.
[47] Id. §§ 5063-64.
[48] Id. § 5008.
[49] Id. § 5121; R.P. CRIM. 241, 34 LPRA Ap. II, R. 241 (2016 & Supl. 2024). Véase Pueblo v. Marcano Pérez, 116 DPR 917 (1986).
[50] 33 LPRA §§ 5011, 5121 (2021).
[51] 34 LPRA Ap. II, R. 239 (2016 & Supl. 2024).
[52] Id. R. 240 (a).
[53] Id. R. 240 (b).
[54] Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 301 (2001) (“[E]l encausar a una persona no procesable viola el debido proceso de ley”.).
[55] 34 LPRA Ap. II, R. 240 (2016 & Supl. 2024).
[56] Id.
[57] Santiago Torres, 154 DPR en las págs. 313-15.
[58] Jackson v. Indiana, 406 U.S. 715, 738 (1972).
[59] Santiago Torres, 154 DPR en las págs. 312-13 (“Frente a una determinación de no procesabilidad permanente de un individuo, el Estado tiene dos (2) opciones, a saber: dejarlo en la libre comunidad o iniciar los procedimientos de internación civil”.); Ley de Salud Mental de Puerto Rico, Ley Núm. 408-2000, 24 LPRA §§ 6152-6166g (2020 & Supl. 2024).
[60] 34 LPRA Ap. II, R. 241 (2016 & Supl. 2024).
[61] Enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, Ley Núm. 281-2011, 34 LPRA Ap. II (2016 & Supl. 2024).
[62] 34 LPRA Ap. II, R. 241 (2016 & Supl. 2024).
[63] Pueblo v. Torres Rodríguez, 214 DPR 1 (2024).
[64] Para un correcto análisis sobre esta decisión, véase Luis Alberto Zambrana González, Pueblo v. Torres Rodríguez: de no procesabilidad permanente a una violación de derechos civiles, MICROJURIS AL DÍA (4 de junio de 2024), https://aldia.microjuris.com/2024/06/04/pueblo-v-torres-rodriguez-de-no-procesabilidad-permanente-a-una-violacion-de-derechos-civiles/.
[65] Para una discusión sobre el nacimiento de la medida de seguridad en el Derecho Penal, véase IRIS Y. ROSARIO NIEVES, EL OFENSOR SEXUAL PELIGROSO: NATURALEZA JURÍDICA E (IN)EFICACIA DEL REGISTRO DE OFENSORES SEXUALES (2022). Véase también Perla del Mar Rodríguez Fernández, Reseña injusta de “El ofensor sexual peligroso: ….(in)eficiencia del registro de ofensores sexuales”, MICROJURIS AL DÍA (26 de agosto de 2022), https://aldia.microjuris.com/2022/08/26/resena-injusta-de-el-ofensor-sexual-peligroso-ineficiencia-del-registro-de-ofensores-sexuales/.
[66] Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 299-300 (2001).
[67] Id. en la pág. 306.
[68] Hernández Ortega v. Tribunal Superior, 102 DPR 765, 774 (1974).
[69] Id. en la pág. 768.
[70] R.P. CRIM. 241, 34 LPRA Ap. II, R. 241 (2016 & Supl. 2024).
[71] Véase DAVID DOWNES & PAUL ROCK, SOCIOLOGÍA DE LA DESVIACIÓN 385 (2011).